Filantropía y el cerebro
 Cuando realizamos una donación o ayudamos al prójimo nos sentimos bien (en algunos casos hasta extremadamente bien). La donación es un intercambio informal de marketing que, al igual que el regalo, presenta características y motivaciones complejas. Cuando ejercemos la filantropía se moviliza un potente motivador que produce cambios medibles en el cerebro. Explica porqué las personas desean repetir la experiencia filantrópica. Ayudar a los demás suele significar compartir su sufrimiento, y al hacerlo se recibe una enorme recompensa. Cuando ayudamos a los demás, se nos recompensa con micro expresiones (por ejemplo, una sonrisa agradecida) que penetran en nuestro sistema emocional, por debajo del nivel de conciencia. Nos sentimos bien, pero debido a que no podemos hacerlo consciente, es complicado describir el porqué.
Cuando realizamos una donación o ayudamos al prójimo nos sentimos bien (en algunos casos hasta extremadamente bien). La donación es un intercambio informal de marketing que, al igual que el regalo, presenta características y motivaciones complejas. Cuando ejercemos la filantropía se moviliza un potente motivador que produce cambios medibles en el cerebro. Explica porqué las personas desean repetir la experiencia filantrópica. Ayudar a los demás suele significar compartir su sufrimiento, y al hacerlo se recibe una enorme recompensa. Cuando ayudamos a los demás, se nos recompensa con micro expresiones (por ejemplo, una sonrisa agradecida) que penetran en nuestro sistema emocional, por debajo del nivel de conciencia. Nos sentimos bien, pero debido a que no podemos hacerlo consciente, es complicado describir el porqué.
El area del cerebro que facilita “sentir” y “asumir” el sufrimiento de alguien necesitado tambien nos permite identificar nuestra eficacia en la ayuda, y luego experimentar la satisfacción cuando esta funciona apropiadamente. Sentimos la felicidad que disfruta la persona necesitada, al mismo tiempo que su gratitud. Es un círculo virtuoso: percibimos y sentimos una necesidad, planificamos una respuesta que satisfaga esa necesidad, ejecutamos la acción, y luego sentimos la satisfacción de cerrar el círculo al lograr el objetivo. Todos estos sentimientos suministran un gran incentivo emocional para desear repetir la experiencia y continuar donando.
Estudios realizados mediante resonancia magnética funcional han permitido identificar cómo funciona el cerebro en situaciones de filantropía. A un grupo de 19 voluntarios en el experimento se les dió una cantidad de dinero (128 dólares) y un listado de posibles causas caritativas, todas ellas controvertidas (apoyo al aborto, eutanasia e igualdad sexual y oposición a la pena de muerte, energía nuclear y a la guerra). A medida que evaluaban las causas, podían seleccionar tres cursos de acción.
El primero, donar el dinero a una organización. El segundo, rehuir donar a organización alguna, y en tercer lugar depositar algo de dinero en su propia cuenta corriente. Seleccionar una organización y donarle el dinero o quedarse con parte del dinero origina actividad en la misma área media del cerebro. La misma que se activa por la búsqueda de alimento o sexo.
También se manifiestan diferencias en la actividad de las áreas del cerebro. Cuando las personas donan a obras de caridad, otra parte del cerebro conocida como Área de Broadmann 25 (área subgenual) presenta un mayor flujo sanguíneo, indicando que se involucra activamente en el proceso. La hormona oxitocina es procesada en esa área. La oxitocina es segregada por la glándula pituitaria de la madre durante el proceso de lactancia, y también produce contracciones del utero durante la actividad sexual. Las oxitocina es segregada cuando se producen las relaciones y vinculos personales. En un estudio desarrollado en la Universidad de California, las personas que recibieron una dosis de oxitocina donaron un 80 por ciento más de dinero que aquellas personas a las que se les suministró un placebo.
Pero, hay algo más en el altruismo. Donar también involucra una parte del cerebro que desempeña un papel importante en el nexo materno infantil y en el amor romántico. Cuando las personas se oponen a una causa se activa otra área, responsable de la toma de decisiones que involucran al castigo o la represalia. Esta área, específica en los seres humanos, se activa en decisiones complicadas o costosas, ante el dilema cuando el interés propio y las creencias morales entran en conflicto.
La compleja y ambivalente relación con la filantropía es otro ejemplo de los sofisticados caminos por los que las personas buscan el placer. El placer es uno de los principales motivadores en nuestras vidas. Después de todo, si no consideramos a las cosas como la comida, el agua y el sexo como gratificantes no sobreviriamos ni legaríamos el material genético a las siguientes generaciones.
Otras investigaciones, con perspectiva económica, han tenido como objetivo analizar cómo los circuitos del placer en el cerebro responden a las diferentes opciones de donación o de pagar impuestos. Una teoría sostiene que algunas personas dan caritativamente más allá del altruismo. Sienten satisfacción por suministrar un bien público, como asistencia a los necesitados, y se preocupan sólo de cuanto beneficio se ofrece, y no por el proceso que lo produce. Este modelo implica que las personas obtendrán algún tipo de placer, aún cuando la transferencia de riqueza sea obligatoria, como sucede en el caso del pago de los impuestos.
Una segunda teoría, denominada “sensación dulce”, sostiene que a las personas les agrada tomar sus propias deciciones de donar. Obtienen placer por el sentimiento del ejercicio propio, de la misma manera que prefieren decidir por sí mismos los números que juegan a la lotería. En este modelo, los impuestos obligatorios no producen la “sensación dulce”.
Una tercera teoría propone que algunas personas logran placer en la donación caritativa debido a que aumenta el estatus social. Disfrutan al ser reconocidas como pudientes o generosas por sus semejantes. Porsupuesto, estas teorías no son mutuamente excluyentes. Algunas personas pueden motivarse por altruismo, por la “sensación dulce” del propio albedrío, y por el deseo de logro de la aprobación social.
Un interesante estudio, desarrollado en Japón por el científico Norihiro Sadato, demostró cómo el cerebro produce más placer a medida que aumenta el estatus social y el prestigio (como consecuencia de generosas donaciones caritativas) o al recibir grandes cantidades de dinero que pueden utilizarse de la manera que la persona considere más oportuna.
Los voluntarios en el experimento seleccionaban una carta de entre tres en una pantalla de video y recibían diferentes cantidades de dinero. La mayor activacion del cerebro se producía por las mayores cantidades de dinero recibidas. Cuando las mismas personas regresaban al segundo día del experimento se sometían a una larga prueba escrita de personalidad y grababan una breve entrevista personal. Luego se los sometía a la prueba de escáner, donde recibían una serie de comentarios personales en forma de evaluación de su personalidad que se presuponía había sido realizado por un panel de cuatro observadores masculinos y cuatro femeninos.
Para aumentar la decepción se les presentaban fotografias de los observadores y se les comunicaba que los conocerían al final del experimento. La evaluación adoptaba el formato de una fotografía del propio participante en el estudio con una simple descripción al pié. Algunas descripciones eran positivas, como “confiable” o “sincero”, mientras que otras eran mas bien neutrales, como “paciente”. Por supuesto, estas descripciones eran todas generadas por los propios participantes y presentadas en forma aleatoria.
El principal hallazgo fue que el descriptor social más positivo activaba áreas del circuito de recompensa en el núcleo acumbens y en el estrato dorsal que también se activan en aquellas tareas que generan recompensa económica. Este hallazgo sugiere que existe una moneda común para las recompensas sociales y monetarias.
Los estudios más recientes sobre filantropía consideran a la orientación estratégica financiera de las familias, que supone la mejora individual y de grupo. Se analizan el voluntariado, las inversiones con impacto comunitario, la involucración comunitaria, y otros formatos de servicio social que pueda contribuir a la experiencia total de la familia con la riqueza.
Asimismo, se están analizando la nuevas generaciones de donantes y los efectos de la filantropía en el cerebro. Se ha demostrado, por ejemplo, que los jóvenes que realizan voluntariado y que desarrollan una fuerte involucración cívica experimentan una mayor calidad de la salud a lo largo de la vida. Lo contrario ha sido documentado en investigaciones con jóvenes que practican juegos violentos (video juegos), que afectan negativamente al desarrollo del cerebro.
Actualmente se investiga el efecto sobre el desarrollo del cerebro (positivo vs. negativo) de los juegos filantrópicos a través de las apps de los teléfonos móviles y de las páginas web. La paradoja planteada es en qué medida el incentivo de donar a través de estas plataformas pone en riesgo la posibilidad de disminuir o afectar los beneficios saludables que, porejemplo, el voluntariado social no remunerado suministra a largo plazo. La incógnita se refiere a cómo las experiencias a lo largo de la vida afectan a la arquitectura del cerebro. La estructura de la vida moderna (telefonía movil, big data, video games) indudablemente están afectando y modificando el cerebro en formas que aún resultan ser una incognita.
Hoy por hoy, el flujo de donaciones no se orienta necesaria y automáticamente a lasorganizaciones que producen los mejores resultados. En cambio, la colecta de fondos monetarios o en especie (fund raising) está en función de la apelación efectiva al corazón de los potenciales donantes. Para aquellos que desean colaborar a construir un mercado de capital social más sólido, en dónde se apoyen a las organizaciones benéficas mejores y más activas, la clave sería reconocer el valor de los donantes que usan tanto su cerebro cómo su corazón. Aunque la donación que sólo se basa en lo emocional parecería ser menos efectiva, asumir que sólo se base en pura lógica podría también resultar engañoso. Lo importante sería impactar holísticamente y lograr que ambos hemisferios cerebrales (derecho e izquierdo) funcionaran coordinada y filatrópicamente.
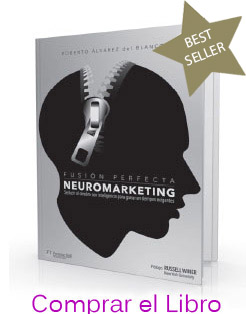
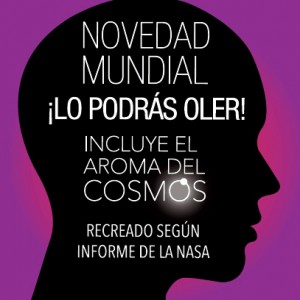

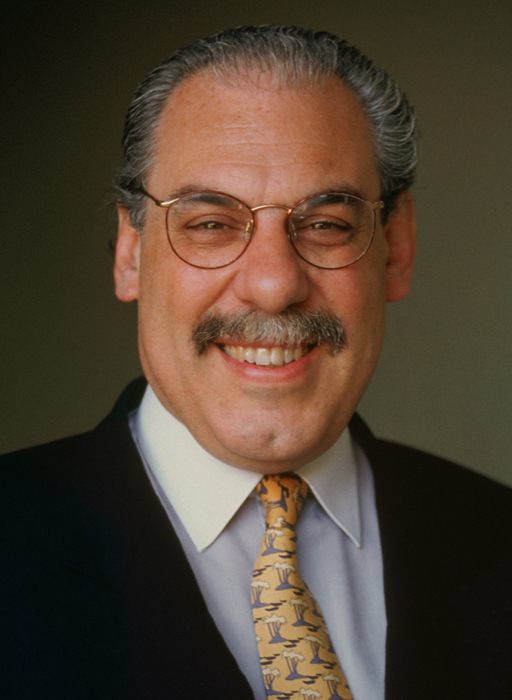

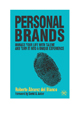


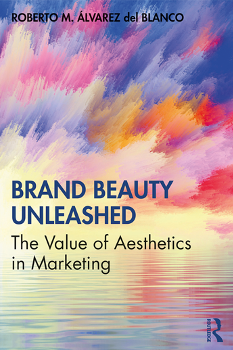
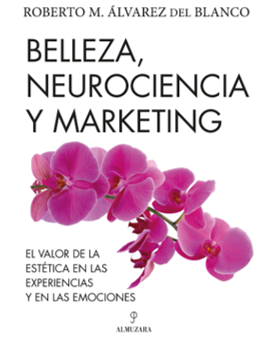
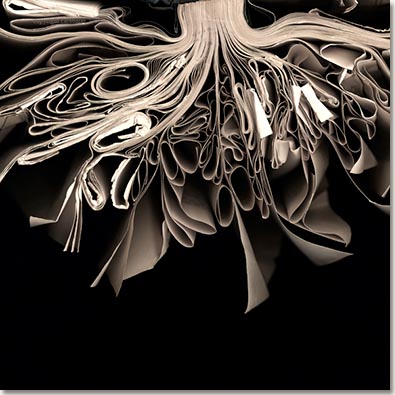

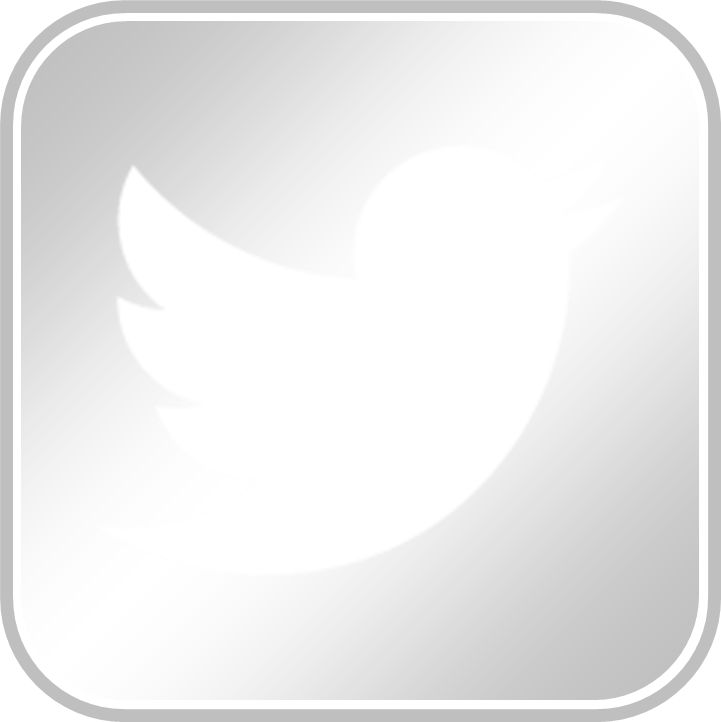
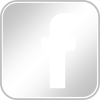
Recent Comments